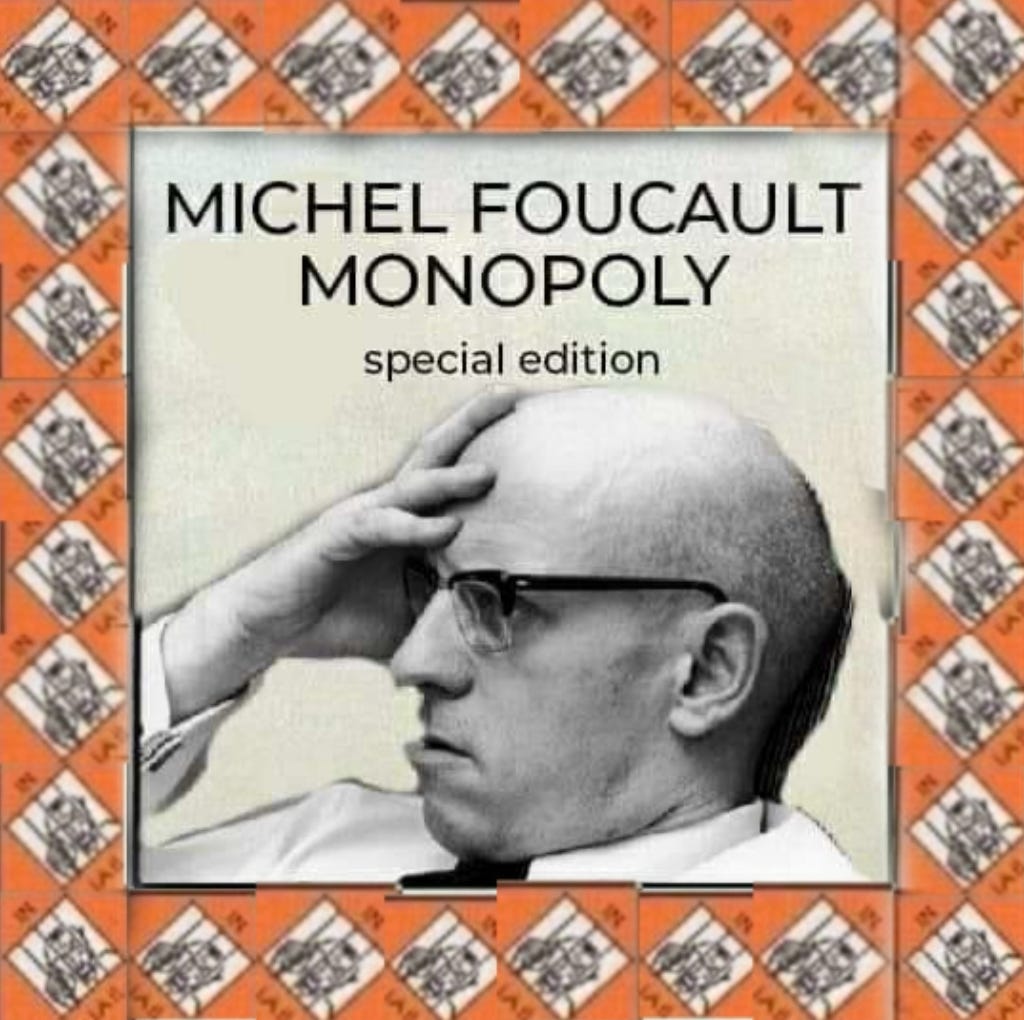I. Negacionismo de los estándares de belleza
“Si no te amás a vos mismo, ¿cómo vas a amar a alguien más?”. Con esta pregunta, RuPaul, el dragqueen más famoso de la historia, cierra cada emisión de su célebre reality RuPaul’s Drag Race. Es un dicho popular también. “Para estar bien con otro tenés que estar bien con vos misma”. ¿Pero cómo se hace para estar bien con una misma sin otros?¿Puede ser el amor una serie de pasos: primero para mí, después para los demás?
Según nos dice Sartre en El ser y la nada, la identidad se construye a partir de la confrontación con el otro, no meramente como un objeto externo, sino como un sujeto que me revela aspectos fundamentales de mi existencia. La presencia del otro rompe la aparente unidad de mi universo, desorganiza mis percepciones y me obliga a reconocerme a mí misma como una entidad distinta. Es a través de la mirada del otro que me percibo como objeto, pero no simplemente como un objeto entre otros, sino como un sujeto que es objetivado por otro sujeto. Esta experiencia revela una conexión íntima: para ser una misma, debe haber un otro que me desvele como un ser-en-el-mundo y, a la vez, como algo separado de él. En este sentido, la separación no es absoluta, sino una negación interna y recíproca que refuerza mi ipseidad y la del otro.
Si el otro es condición necesaria para mi autoidentificación, entonces el amor propio no puede existir independientemente de esta relación. La experiencia de ser mirado por el otro me da una objetividad que yo no puedo alcanzar por mí misma, y en esa objetividad se revelan también mi vulnerabilidad y mis limitaciones. Por tanto, el amor propio surge en la medida en que reconozco mis cualidades a través de los ojos del otro, ya que es en esta relación de reciprocidad donde mis virtudes y defectos se vuelven perceptibles. Sin un otro que me revele a mí mismo, mi autopercepción sería incompleta, y el amor propio, una imposibilidad, ya que este implica tanto la autoaceptación como la comprensión de mi ser-para-otro.
La idea de que la autopercepción se construye desde el ámbito íntimo, como algo dependiente y exclusivo de las cualidades personales, no es nueva. Tampoco lo es la noción de que la percepción que los otros tienen de nosotros juega un papel fundamental en cómo nos percibimos a nosotros mismos. Estas ideas no son innovadoras ni particularmente profundas, pero como sucede con los problemas clásicos, encuentran nuevas formas de manifestarse en la actualidad. En el caso del amor propio, en los últimos años se ha visto una exacerbación de la primera perspectiva, que lo presenta como una cuestión puramente personal e independiente del juicio ajeno. Esta noción se ha vuelto literalmente visible en series interminables de imágenes de cuerpos sexualizados que “no se adecúan a los estándares de belleza” —aunque en realidad estén perfectamente adecuados en términos de poses, indumentaria y lenguaje corporal—. Estas imágenes afirman que dichas “inadecuaciones” no les impiden sentirse deseables, deseados, hermosos y válidos. En definitiva, se presentan como poseedores de ese amor propio que, según la lógica rupaulista, es la precondición para poder amar a los demás.
En esta narrativa, el otro es invisible. Probablemente, ni siquiera haya un otro que sacó la foto destinada a anunciar la autovaloración. Sin embargo, lo que resulta más llamativo es la reducción de la autoapreciación a la sensualidad: “Me amo porque soy sexy”. La belleza autopercibida se convierte en la única condición para considerarse querible, recordemos, primero por una misma, luego por los demás. En este sentido, los estándares de belleza funcionarían como una imposición externa de la que es posible liberarse mediante un giro interior. Si se transforma la mirada sobre el propio cuerpo, la mirada de los otros perdería su poder de imposición.
La noción de negacionismo de los estándares de belleza capta esta idea y sugiere que, en el nuevo juego entre la mirada ajena y la propia, ya no serían ciertos rasgos físicos percibidos socialmente como feos o desagradables los que impedirían a alguien quererse a sí misma y, por ende, establecer relaciones saludables con otros. La clave para "ser exitosa" en este marco no radicaría en cumplir o no con estándares externos, sino en la autoconfianza. Así, la falta de amor propio deja de entenderse como un problema vinculado a condiciones sociales que impiden una valoración positiva de sí misma y una participación saludable en la vida pública, para convertirse en un problema de carácter individual y voluntario. En esta lógica, la mirada propia se concibe como una propiedad privada.
Mientras tanto, las exigencias sobre la apariencia nunca fueron más altas. Lo que se volvió tabú es admitirlo. Mantener las apariencias ya no es solo un propósito superficial, también se volvió un mandato ético. Y, por supuesto, esto afecta desigualmente a las personas en virtud de su identidad sexogenérica. Una mujer que no encaja en estos ideales es vista como una persona fracasada, sin voluntad, que “no se quiere” porque no “cuida su salud” con jugos verdes, rutinas de ejercicio extenuantes, cremas cosméticas y un sinfín de productos publicitados como garantes del “autocuidado”. Las grandes corporaciones se sienten avaladas para alentar cínicamente a las mujeres a involucrarse en la estética y el fitness, ya no para volverse más atractivas, sino para convertirse en mejores personas. Programas como Weight Watchers (un reality para que gente obesa baje de peso), por ejemplo, cambiaron de enfoque para ofrecer consejos sobre “estilo de vida” en lugar de restricciones dietéticas, pero al fin y al cabo el objetivo (ahora implícito) es el mismo: bajar de peso. ¿El resultado? “Lo hago por mí”, “no es para adelgazar, es por mi salud”, “no quiero ser otra, quiero ser mi mejor versión”.
En su libro Perfect Me, la filósofa Heather Widdows explora la idea de la belleza como imperativo ético y afirma que el ideal de belleza es tan persuasivo que, para muchas mujeres, está tan internalizado que son acechadas por visiones idealizadas de sus propios cuerpos. Estas fantasías incluyen imaginar cómo lucirían después de hacer una dieta extrema o someterse a una cirugía. El punto es que, como alcanzar la perfección es imposible —tanto en términos generales, como por el nivel de detalle de los ideales de belleza actuales— se pasó de fetichizar los resultados a fetichizar la búsqueda.
El negacionismo de los estándares de belleza también ha desplazado la responsabilidad de la opresión. Por ejemplo, “Amor ciego”, una comedia de 2001 en la que Jack Black se enamora de Gwyneth Paltrow con un traje de gorda luego de ser hipnotizado para creer que es Gwyneth Paltrow tal como la conocemos, localizaba los estándares de belleza en la mente de “tipos de mierda”. En cambio, “Sexy por Accidente”, una película de 2018 protagonizada por Amy Schumer, cuenta la historia de una mujer que, tras golpearse la cabeza en una clase de spinning, se despierta creyendo que ahora parece una supermodelo. En esta película, se presenta la idea de que los beneficios que la protagonista obtiene —entrar a un concurso de belleza, conseguir un ascenso laboral y seducir a un alto ejecutivo— no se deben a su aspecto, sino a su nueva confianza en sí misma. La película traslada la responsabilidad a las mujeres, sugiriendo que los resultados son producto de su actitud y no de su apariencia.
Esto no quiere decir que “Amor ciego” capturara a la perfección las dinámicas de poder de los estándares de belleza. La cuestión de la responsabilidad siempre ha sido esquiva, y las redes sociales ejercen aún más presión, no solo sobre la apariencia, sino también sobre la proyección de valores políticamente correctos como el body positivity, la autoaceptación y la expansión del ideal de belleza para incorporar cuerpos diversos. No obstante, la mayoría de los contenidos siguen siendo los mismos de siempre.
Sin embargo, a pesar de que está claro que las empresas buscan amplificar sus márgenes de ganancias más que aumentar el amor propio de personas tradicionalmente marginadas de esa posibilidad, resulta muy difícil hablar sobre esto. Widdows tiene algunas ideas sobre por qué ocurre. Por un lado, las feministas no quieren parecer amargadas o autoritarias en temas como las uñas esculpidas. Por otro, en un mundo que valora tanto la belleza hegemónica, esforzarse por alcanzarla se convierte en una elección racional. Presentar esa presión como algo divertido o como una opción libre es una forma de resistencia. Además, abordar este tema es doloroso. La cantidad de energía que se gasta diariamente en pensar sobre la propia apariencia es un desperdicio monumental, pero, incluso muchas personas inteligentes, no encuentran cómo salir de esta lógica. La única forma de escapar de la sombra de la versión ideal parece ser, por ahora, pagar para que desaparezca, reventando la tarjeta en una perfumería o una clase de spinning.
En resumen, la narrativa del amor propio como un fenómeno de autogeneración espontánea lo presenta como una responsabilidad personal. En un mundo donde quererse significa sentirse bella, quienes no lo consiguen caen en un ciclo de retroalimentación de frustraciones: no pueden ni encajar en los estándares de belleza ni ser lo suficientemente confiadas para que esto no les importe. Como resultado, tampoco pueden alcanzar la autoaceptación supuestamente requerida para vincularse sanamente. ¿Qué pasaría si, en cambio, pensáramos que el amor propio es una extensión del amor ajeno? Que las personas pueden quererse porque son queridas, que la autovaloración proviene de lo que los otros valoran en ellas porque, en definitiva, nadie puede ser sí mismo sin un otro. ¿Estamos dispuestos a querernos aún sin creer que somos hermosas?
II. La mirada ajena como constitutiva de la identidad femenina
Una vez establecido que la autopercepción no es una construcción individual independiente, caben algunas consideraciones acerca de quién es ese otro que define nuestra imagen y semejanza y cómo lo hace. A lo largo de El segundo sexo, la filósofa existencialista Simone de Beauvoir expone cómo la constitución de la identidad femenina está atravesada por una mirada ajena y masculinista que impone expectativas, normas y validaciones externas. La figura de la mujer como la Otra del varón, la internalización de la mirada masculina, el mito del eterno femenino, la experiencia de alienación corporal y las figuras de la narcisista y la enamorada son expresiones de un mismo fenómeno: la subordinación de la mujer a una mirada masculina externa que determina los límites de su subjetividad y sus posibilidades de pensamiento y acción. La identidad femenina, según Beauvoir, se configura a partir de una relación de alteridad impuesta, que limita su libertad y su capacidad de autodefinición.
En la Introducción a El segundo sexo, Beauvoir sostiene que la mujer es la Otra del varón, lo que implica que su subjetividad ha sido definida y subordinada en función de la masculinidad. Esta condición no es una elección propia y voluntaria, sino una imposición que la coloca en un lugar derivado respecto al varón y cuasi-objetual, en tanto no puede definirse a sí misma en sus propios términos. La mirada ajena masculina se convierte así en un elemento constitutivo de la identidad femenina, al obligar a la mujer a comprenderse desde esta alteridad, desde su lugar de negación. En definitiva, a través de lo que los varones entienden que ella es y debe ser.
Beauvoir subraya cómo esta mirada masculina ha sido interiorizada por las mujeres, generando un proceso de auto-alterización. En lugar de verse como sujetos autónomos y libres, las mujeres se perciben a sí mismas a través de los ojos del varón, lo cual conduce a un desdoblamiento de su identidad. Esta auto-observación constante bajo los estándares de la masculinidad dominante evidencia cómo la mirada ajena se vuelve constitutiva de la subjetividad femenina, al punto de que la mujer asume como propias las expectativas y juicios que se proyectan sobre ella.
El "mito del eterno femenino" que plantea Beauvoir cristaliza los efectos de la mirada masculina sobre la feminidad, estableciendo una serie de estereotipos y normas que las mujeres deben cumplir para ser reconocidas como tales. Beauvoir describe cómo la feminidad no es una cualidad inherente de la mujer, sino un conjunto de características impuestas desde afuera. Este ideal normativo se sostiene mediante la mirada ajena, que juzga y valida la feminidad en función de su conformidad con el mito, perpetuando así el orden patriarcal a través de la reproducción de expectativas estereotipadas.
Más aún, la formación de la mujer en el eterno femenino produce, según Beauvoir, un vínculo indirecto con su propio cuerpo, ya que este se percibe no desde la experiencia subjetiva inmediata, sino desde los ojos de quienes la miran. Esto genera una experiencia de alienación corporal, donde el cuerpo de la mujer se convierte en un objeto para el deseo y la validación ajena antes que un cuerpo vivido en primera persona. Esta alienación corporal evidencia cómo la mirada ajena configura tanto la identidad femenina como la percepción que la mujer tiene de su propio cuerpo, marcando una separación entre su ser y su corporeidad. En este sentido, la figura del body monitoring es un ejemplo categórico de cómo se manifiesta la interiorización de la mirada ajena. Dicha palabra fue acuñada en los últimos años para describir cómo las mujeres están constantemente evaluando “cómo las vería alguien desde afuera” y realizando modificaciones en su postura corporal, su peinado u otros elementos de su aspecto para satisfacer las supuestas expectativas de ese otro imaginario.
Finalmente, Beauvoir presenta las figuras de la narcisista y la enamorada como modos de complicidad con la opresión que ilustran la dependencia femenina de la mirada ajena. La narcisista busca adorarse a sí misma a través de la mirada de los otros, encontrando en esa contemplación la validación que no puede alcanzar por medios propios. La enamorada, por su parte, se entrega completamente al sujeto masculino, renunciando a su autonomía y adoptando su mirada como guía de su existencia. Ambas figuras muestran cómo la constitución de la identidad femenina puede depender de la interiorización y aceptación de la mirada ajena, lo cual revela una complicidad inauténtica que perpetúa la subordinación.
III. La belleza: entre la poiesis y el sacrificio
El llamado “último” Foucault, luego de contar en entrevista que los griegos se proponían construir una “ética” que fuese una “estética” de la existencia, se preguntó: “¿Por qué un hombre cualquiera no puede hacer de su vida una obra de arte? ¿Por qué una determinada lámpara o una casa pueden ser obras de arte y no puede serlo mi vida?”. El autor francés interrogaba así el confinamiento del arte al mundo de los objetos, de los expertos y los artistas, y sugería la necesidad de pensar lo artístico en las vidas de los individuos. Lamentablemente, el orden actual, de una manera igual de restrictiva, también confinó el “embellecimiento” de la vida y la convirtió en una serie finita de modelos o paradigmas impuestos desde los discursos y las pantallas.
Foucault indaga las prácticas de los griegos en su Historia de la sexualidad II. El uso de los placeres. Allí nos explica que el “cuidado de sí” incluía una serie de tecnologías de sujeción, mediante las cuales el sujeto desarrollaba una relación particular consigo mismo, y se constituía a través de ellas; por ejemplo, a través de determinadas reglas sobre los actos sexuales o sobre la alimentación en los tratados griegos. La youtuber Abigail Thorn en su canal Philosophy Tube recupera actualizaciones de estas ideas para pensar nuestro vínculo con la belleza, en especial la idea de que el poder no solo nos reprime sino que induce placeres, discursos, conocimientos, con lo cual es más bien productivo. Ella pone el ejemplo de las calorías como una tecnología, una medida recomendable que se conecta con una serie de discursos y prácticas de regulación y disciplinamiento, que a la vez varía en relación con los géneros y, debemos agregar, con las clases sociales.
En el caso de las mujeres, por supuesto, esta vigilancia y disciplina es mayor, la recriminación y la falta incesante son el combustible infinito de esta deuda tan exorbitante. Y esto no es solo coerción externa; como vimos, Heather Widdows en Perfect Me plantea que “también hay una alegría genuina que proviene de dominar las habilidades del ejercicio, el maquillaje, la dieta: es difícil desafiar los estándares dominantes de belleza precisamente porque se pone mucho esfuerzo en alcanzarlos”.
La exitosa película “The substance”, de Coraline Fargeat, apela al pastiche cinéfilo, el humor y el body horror para asediar la íntima relación entre belleza, sacrificio y su complemento necesario: la rivalidad y la envidia. La protagonista, Elisabeth Sparkle (en la piel de Demi Moore), es descartada de la industria espectacular del fitness por “vieja”, y entra en un “programa” de rejuvenecimiento (esto es, embellecimiento, según los estándares que cuestionamos) gracias a una sustancia inyectable. El programa implica una dualidad fatal que efectúa el deterioro y la monstruosidad, una pesadilla para el deseo de belleza.
Mientras Fargeat parece amar lo monstruoso, la sangre y la herida, y su estética se define en buena medida por eso, las redes retomaron un frame del film: el momento en que Elisabeth Sparkle se arregla para salir con un conocido de la infancia pero antes de irse se observa en el espejo y se ve despreciable, se refriega la cara con desagrado y decide no ir a su cita. La imagen devenida en meme debe su éxito a las mieles amargas de la identificación: “qué chica no estuvo en esa situación”. La escena, además, ilustra lo que la filósofa Florencia Abadi afirma en su libro El sacrificio de Narciso: Eros se opone a la figura mítica de Narciso. Mientras Eros no necesita ni ver a su amante, Narciso queda detenido en el embelesamiento de su reflejo, al que ve como otro y le entrega su propia vida desgraciada. Belleza, dualidad, muerte del deseo y cárcel.
Estas y otras trampas de la belleza y sus exigencias fueron el objeto de reflexión en el ensayo “A woman´s beauty: put down o power source?” (“¿La belleza de una mujer: el abandono o la fuente de poder?”) de Susan Sontag, publicado en 1975. Este texto recupera la influencia de la Cristiandad en el destronamiento de la belleza de los ideales humanos clásicos. Erigido el valor moral, la belleza derivó hacia el estatuto de encanto superficial. Sontag agrega otro desprestigio de la belleza: durante dos siglos, se volvió una convención asociarla sólo a las mujeres. En este marco, ser llamada hermosa implica “señalar algo esencial del carácter y las preocupaciones de la mujer”. La forma en que las mujeres son educadas para relacionarse con la belleza fomenta el narcisismo, refuerza la dependencia y la inmadurez. La preocupación excesiva por las apariencias tiene género y, por lo tanto, la belleza adquiere una reputación mixta.
Sontag cuestiona además la obligación de ser bella como una idealización que deviene en una forma de auto-opresión, de evaluación infinita y despiadada de todas las partes del cuerpo que, “incluso si algunos pasan la prueba, siempre serán encontrados defectuosos”; en contrapartida con la belleza masculina, en la que “una pequeña imperfección o defecto es considerado positivamente deseable”.
Por supuesto, la autora reconoce los privilegios de la belleza, en tanto una forma de poder. El problema es que se trata de un poder para atraer, no para hacer; su dependencia de la mirada masculina lo hace un poder relativo; además de que es la única forma de poder que la mayoría de las mujeres son alentadas a perseguir sin conflictos por una gran maquinaria que incluye varias industrias y tecnologías del yo. Por último, es un poder que no puede ser elegido con libertad o renunciado sin alguna censura social.
Según Sontag, para salir de esta trampa que depende de la escisión entre lo interno y lo externo, las mujeres deberían crear cierta distancia crítica con la excelencia y el privilegio que implica la belleza, la distancia suficiente para ver cuánta belleza ha sido reducida en el corset de la mitología de lo femenino; la propuesta es salvar la belleza de las mujeres y para las mujeres. Quizás, para esto, sirva la noción tan ligada al mundo de la moda pero también del arte: el estilo. El estilo no se confunde con la idea de perfección, ni se lleva bien con la rigidez de los paradigmas. En definitiva, la sugerencia foucaultiana de hacer de la propia vida una obra de arte estaba animada por la figura del “Dandy” como parte de un movimiento del siglo XVIII que tenía a la originalidad, la creación y cierta transgresión como dimensiones fundamentales de la vestimenta y el comportamiento. Antes que las monótonas agujas con sustancias igualadoras, la búsqueda singular de un modo estético y creativo para la mirada de los demás.